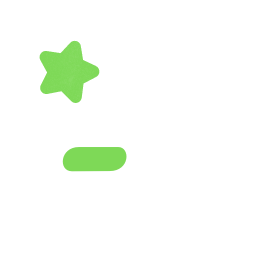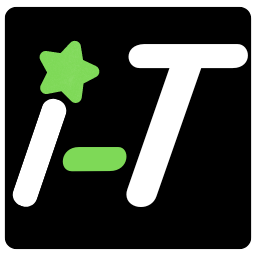Cuestionario sobre Comprensión de Textos Literarios
La comprensión de textos literarios implica no solo entender el significado literal de las palabras, sino también la capacidad de interpretar las intenciones del autor, identificar figuras retóricas, analizar personajes, comprender el contexto y apreciar los matices del lenguaje. A continuación, se presenta un fragmento de una obra reconocida para evaluar estas habilidades.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los hierros mágicos de Melquíades.
—Las cosas tienen vida propia —pregonaba el gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima.
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra.
1. Según el texto, ¿cuándo recordó el coronel Aureliano Buendía la tarde en que conoció el hielo?
2. ¿Cómo era Macondo en la época en que el coronel Aureliano Buendía conoció el hielo?
3. ¿Qué característica del mundo en Macondo se menciona en el primer párrafo?
4. ¿Con qué frecuencia llegaban los gitanos a la aldea?
5. ¿Cuál fue el primer invento que llevaron los gitanos, según el texto?
6. ¿Cómo se llamaba el gitano corpulento que presentó el imán?
7. ¿Qué efecto causaba el imán en los objetos metálicos de las casas?
8. Según Melquíades, ¿qué era necesario para que las cosas revelaran su "vida propia"?
9. ¿Qué pensó José Arcadio Buendía que podría hacer con el imán?
10. ¿Cómo se describe la imaginación de José Arcadio Buendía?
11. La expresión "barba montaraz y manos de gorrión" referida a Melquíades sugiere que era:
12. ¿Cuál es el tono general del primer párrafo al describir Macondo y su mundo?
13. La frase "las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse" es un ejemplo de:
14. ¿Qué se puede inferir sobre la reacción de la gente de Macondo ante los inventos de los gitanos?
15. El término "truculenta demostración pública" sugiere que la demostración de Melquíades fue:
16. ¿Qué podemos deducir sobre el carácter de José Arcadio Buendía a partir de su reacción al imán?
17. La descripción del río con "aguas diáfanas" y "piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos" contribuye a crear una atmósfera de:
18. ¿Qué significa la expresión "gitanos desarrapados"?
19. La primera oración del texto cumple la función principal de:
20. La actitud de José Arcadio Buendía hacia la "invención inútil" del imán revela que él:
Cuestionario sobre Comprensión de Textos Literarios (Parte 2)
La capacidad de analizar e interpretar textos literarios nos permite adentrarnos en mundos diversos, comprender la condición humana y apreciar la belleza del lenguaje. A continuación, leerás un fragmento de una obra cumbre de la literatura universal. Presta atención a los detalles, los personajes y el estilo del autor.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso —que eran los más del año—, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer; y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos.
1. ¿Dónde vivía el hidalgo protagonista?
2. ¿Qué tipo de armas y caballo poseía el hidalgo?
3. ¿Qué consumía la mayor parte de la hacienda del hidalgo?
4. ¿Qué edad aproximada tenía el hidalgo?
5. ¿Cuál era la principal afición del hidalgo en sus ratos de ocio?
6. ¿Qué hizo el hidalgo para poder comprar más libros de caballerías?
7. ¿Cómo describe el narrador la complexión física del hidalgo?
8. ¿Qué importancia le da el narrador al verdadero apellido del hidalgo?
9. ¿Quiénes vivían en casa del hidalgo además de él?
10. ¿A qué se refiere la expresión "duelos y quebrantos los sábados"?
11. El uso de la frase "de cuyo nombre no quiero acordarme" al inicio del relato sugiere:
12. ¿Qué se puede inferir sobre la situación económica del hidalgo al principio del relato?
13. La expresión "El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas..." se refiere a:
14. ¿Qué consecuencias tuvo la afición del hidalgo por los libros de caballerías?
15. La palabra "hanegas" en el contexto "vendió muchas hanegas de tierra" se refiere a:
16. ¿Qué sugiere la frase "los ratos que estaba ocioso —que eran los más del año—"?
17. El estilo del narrador en este fragmento se caracteriza por ser:
18. ¿Cuál es el "desatino" al que se refiere el narrador al hablar de la afición del hidalgo por los libros?
19. El mozo de campo y plaza "así ensillaba el rocín como tomaba la podadera". Esto indica que el mozo era:
20. ¿Qué se puede inferir sobre el tipo de vida que llevaba el hidalgo antes de su obsesión por los libros?
Cuestionario sobre Comprensión de Textos Literarios (Borges)
La literatura nos desafía a explorar las profundidades del lenguaje y la condición humana. Cada autor tiene una voz única y una manera particular de construir mundos y personajes. A continuación, te enfrentarás a un fragmento de un célebre escritor argentino. Lee con atención y responde las preguntas, demostrando tu capacidad de análisis e interpretación.
Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la haya mirado desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi; la última, en 1887...
Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él; mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo —género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo.
Ireneo Funes se llamaba. Solía visitar nuestra casa. Mi prima María Esther de Haedo y yo solíamos burlarnos de él. Nos molestaba su tonada de gaucho, su aire ceremonioso. Tenía ciertas aptitudes de adivinación; recuerdo una tarde que yo buscaba afanosamente, por el corredor de la quinta de los Haedo, un marco de plata que se había perdido. Funes, que estaba en el cuarto de mi prima, me dijo: «Ya lo encontrará usted. Estará en su pieza, en un rincón del ropero, junto al tintero de loza y al frasco de tinta china».
1. ¿Cómo describe el narrador el acto de "recordar" en relación con la persona de la que habla?
2. ¿Qué objeto recuerda el narrador en la mano de la persona que describe?
3. ¿Cómo era la cara de la persona recordada?
4. ¿Cuántas veces vio el narrador a la persona que recuerda?
5. ¿Qué opina el narrador sobre el proyecto de escribir sobre la persona recordada?
6. ¿Por qué el narrador cree que no incurrirá en el ditirambo?
7. ¿Cuál es el nombre completo de la persona recordada?
8. ¿Qué actitud tenían el narrador y su prima hacia Ireneo Funes?
9. ¿Qué aptitud particular recuerda el narrador que tenía Funes?
10. ¿Qué objeto perdido ayudó Funes a encontrar al narrador?
11. La expresión "cara taciturna y aindiada y singularmente remota" sugiere que Funes era:
12. ¿Qué detalle específico recuerda el narrador sobre el mate de Funes?
13. La voz de Funes es descrita como "pausada, resentida y nasal del orillero antiguo". ¿Qué sugiere esta descripción?
14. El narrador califica su propio testimonio como "el más breve y sin duda el más pobre". Esto revela una actitud de:
15. ¿Qué molestaba al narrador y a su prima acerca de Funes?
16. La frase "viéndola como nadie la ha visto, aunque la haya mirado... toda una vida entera" referida a la pasionaria, enfatiza de Funes su:
17. ¿En qué año vio el narrador por última vez a Funes?
18. El "ditirambo" es un género que, según el narrador, es obligatorio en Uruguay cuando se habla de un uruguayo. ¿Qué significa "ditirambo" en este contexto?
19. ¿Dónde le dijo Funes al narrador que encontraría el marco de plata?
20. ¿Qué impresión general transmite el narrador sobre Ireneo Funes en este fragmento inicial?
Cuestionario sobre Comprensión de Textos Literarios (Cortázar)
La literatura nos ofrece una ventana a diferentes realidades y formas de percibir el mundo. El siguiente fragmento pertenece a un destacado autor del boom latinoamericano, conocido por su maestría en el cuento y su juego con lo fantástico y lo cotidiano. Lee con atención el texto para responder las preguntas.
Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Llegamos a los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro era un simple y silencioso matrimonio de hermanos.
Por la tarde, después de una siesta que Irene nunca perdonaba, yo abría mi libro francés y ella tejía en su sofá favorito. Recuerdo las manos de Irene, finas y ágiles, deslizándose como husos enrojecidos por la lana. A veces interrumpía un instante para mirarme o para dar una vuelta a la página que yo leía en voz alta. Era hermoso escucharla mientras el sol caía por los altos ventanales y las palabras flotaban en la penumbra como mariposas de oro. Yo leía despacio, cuidando de no estropear la prosa francesa con mi pronunciación torpe y gutural. Irene no hablaba mucho; más bien me escuchaba, y si alguna vez comentaba era siempre algo breve, una aprobación o una queja leve.
Pero fue por la noche cuando empezamos a sentir los ruidos. Unos ruidos imprecisos, sordos, como de algo que se arrastraba o caía. Primero eran distantes, en el fondo del pasillo que unía nuestra parte de la casa con la otra, la que habíamos dejado de usar hacía tiempo porque nos bastaba con la delantera. Dejamos de hablar, nos miramos. No había que cerrar la puerta del pasillo; ya estaba cerrada. «Han tomado la parte del fondo», dijo Irene. Yo tuve que encogerme de hombros. Así de simple, así de increíble.
1. ¿Cuál es la razón principal por la que a los personajes les gustaba la casa?
2. ¿Quiénes vivían solos en la casa?
3. ¿Qué actividad realizaba Irene por las tardes mientras el narrador leía?
4. ¿Qué creían a veces el narrador e Irene sobre la casa?
5. ¿Qué edad tenían aproximadamente el narrador e Irene cuando llegaron a la idea de su "matrimonio de hermanos"?
6. ¿Cómo describe el narrador su propia pronunciación del francés?
7. ¿Cuándo comenzaron a sentir los ruidos extraños en la casa?
8. ¿Cómo eran los ruidos que escucharon inicialmente?
9. ¿En qué parte de la casa se originaban los ruidos al principio?
10. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Irene al escuchar los ruidos?
11. La frase "hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales" sugiere una crítica o lamento por:
12. ¿Qué se puede inferir sobre la relación entre el narrador e Irene?
13. La comparación de las palabras flotando "como mariposas de oro" al leer en la penumbra, crea una imagen de:
14. El hecho de que la puerta del pasillo "ya estaba cerrada" cuando oyen los ruidos sugiere que:
15. La reacción del narrador al comentario de Irene ("Han tomado la parte del fondo"), encogiéndose de hombros, indica principalmente:
16. ¿Cuál es el principal conflicto o tensión que se introduce al final del fragmento?
17. La rutina diaria de limpieza y horarios puntuales de los hermanos sugiere un estilo de vida:
18. La expresión "husos enrojecidos" para describir las manos de Irene tejiendo es una imagen que evoca:
19. ¿Qué se infiere sobre la comunicación entre Irene y el narrador durante las lecturas vespertinas?
20. El tema principal que comienza a desarrollarse con la aparición de los ruidos es:
Cuestionario sobre Comprensión de Textos Literarios (Kafka)
La literatura nos confronta a menudo con situaciones insólitas que exploran la condición humana desde perspectivas inesperadas. El siguiente fragmento pertenece a una obra icónica del siglo XX, caracterizada por su atmósfera de extrañeza y angustia existencial. Lee con atención el texto para responder las preguntas.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, pardusco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos.
«¿Qué me ha ocurrido?», pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados —Samsa era viajante de comercio—, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista ilustrada y había puesto en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el espectador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo entero.
La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso —se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana— lo ponía muy melancólico. «¿Qué ocurriría —pensó— si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?». Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, y en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Por más que se esforzara en lanzarse hacia el lado derecho, volvía a balancearse sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerró los ojos para no tener que ver sus patas coleantes, y sólo cejó en su empeño cuando comenzó a sentir en el costado un dolor leve y sordo que nunca antes había sentido.
1. ¿En qué se encontró convertido Gregorio Samsa al despertar?
2. ¿Cómo era la espalda de Gregorio en su nueva forma?
3. ¿Qué característica tenían las patas de Gregorio en comparación con el resto de su cuerpo?
4. ¿Cuál era la profesión de Gregorio Samsa?
5. ¿Qué había colgado Gregorio en la pared de su habitación?
6. ¿Qué efecto tenía el tiempo lluvioso en Gregorio?
7. ¿Cuál era la costumbre de Gregorio al dormir que le impedía descansar en su nueva forma?
8. ¿Qué sensación experimentó Gregorio al intentar girarse repetidamente?
9. La primera reacción de Gregorio al verse transformado es pensar:
10. ¿Qué representaba la imagen del cuadro que Gregorio había recortado?
11. La frase "le vibraban desamparadas ante los ojos" referida a sus patas, transmite una sensación de:
12. ¿Qué elemento de la habitación de Gregorio se describe como "harto conocidas"?
13. El hecho de que Gregorio primero piense en "dormir un poco más y olvidar todas las chifladuras" sugiere que inicialmente:
14. ¿Cuál es el tono predominante en la descripción de la transformación de Gregorio?
15. La mención del "muestrario de paños desempaquetados" sirve para:
16. ¿Qué se puede inferir sobre la relación de Gregorio con su cuerpo antes de la transformación?
17. El detalle del cobertor "a punto ya de resbalar al suelo" sobre su vientre abombado añade a la escena una sensación de:
18. La "habitación humana, si bien algo pequeña" se describe como "tranquila". Este contraste con la transformación de Gregorio sirve para:
19. ¿Cuál es el elemento que más parece perturbar o llamar la atención de Gregorio sobre su nueva forma al principio?
20. La descripción del cuadro de la dama con el manguito de piel, en este contexto, podría interpretarse como: